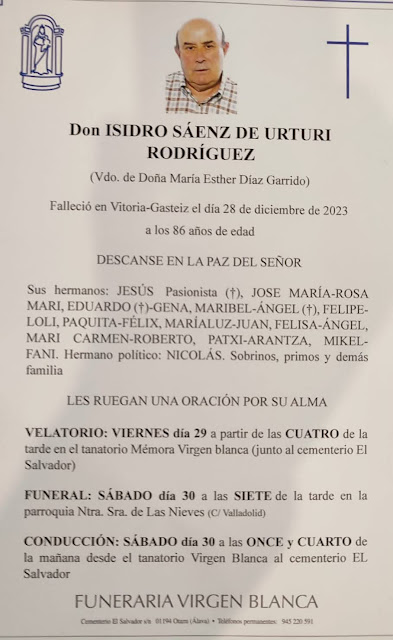ARREA!
“Arrea!” Jatetxea da Edorta Lamok Santi Kurutze Kanpezun ireki duen azken
proiektoa. Edortak berak esaten du proiekto hori neuk idatzitako liburua
irakurri zuenetik hasi, eta hazi, zuela irudikatzen. “Furtibismoa Arabako Mendialdean”,
liburu honetan furtibismo izeneko aktibitatea beste begirada batekin ikusten
saiatu nintzen, begirada antropologikoarekin hain zuzen. Bitxia da, eta
pozgarria, ezaguna den sukaldari honek, Edorta Lamok, begirada bera izatea eta
begirada horren baten bitartez bere proiekto berria antolatzea Arrea Jatetxean.
Arrea! Es el último proyecto gastronómico del
conocido restaurador Edorta Lamo. Y no deja de resultar curioso, además de
gratificante, que este nuevo restaurante, ubicado en Santa Cruz de Campezo,
esté íntimamente relacionado con uno de mis libros. Cuando publiqué, en
la colección Ohitura de la Diputación Foral de Álava (2004), “El furtivismo en
la Montaña Alavesa. Algo más que pícaros o burladores”, decía en el que la
búsqueda de un complemento alimenticio a la pobre dieta del pueblo, más aún en
años de dificultades, era una práctica ancestral en los pueblos de la comarca
de Campezo. Reconocía en ese texto que desde niño me había
llamado la atención la acividad de aquellos a quienes llamaban furtivos. En su actividad, había algo
entre misterioso y apasionante, y es que a aquellos hombres que rara vez se
dejaban ver por el pueblo, y a quienes muchos menospreciaban, realizaban una
labor escondida, oculta, liminal, pero tan vieja como la propia existencia del
ser humano. Se les divisaba desde lejos en el monte, eran sombras fugaces a la orilla del río al anochecer, entraban
casi sin ser vistos en la huerta de casa para dejar en el pilanko (1) la masa que luego
convertirían en la preciada liga (2). Me fascinaron de pequeño y por ello me
decidí, ya adulto, a investigar todas aquellas actividades. Aquel sencillo
libro no pretendía ser tan solo un relato, tampoco un tratado de mera
etnografía; pretendía buscar, desde la mirada antropológica, las motivaciones económicas,
la relación con la naturaleza y la simbología que rodeaba a estas sombras
esquivas que se movían mejor en el monte que entre las calles del pueblo.

Desde
Platón hasta Ortega y Gasset, pasando por el conocido escritor Miguel Delibes,
entre otros en nuestros días, la caza y la lucha del hombre contra el bosque o
la selva han sido motivo de reflexión como actividades humanas que se rigen por
unas leyes muy precisas y que despiertan emociones encontradas y singulares. A
más de uno le parecerá ridícula la idea de aprender algo que no sea crueldad de
la vida de uno de estos personajes, pero retomando la teoría del cazador de Joseba Zulaika, yo también afirmaría que el
sentido de propiedad natural, libertad instintiva y una especie de conciencia ecológica inconsciente, están
presentes en las actividades de los hombres que pretendía analizar en mi
trabajo. Cuando digo que aquel ensayo antropológico pretende reflejar una
actividad que fue significativa en la cuadrilla de Campezo hasta, por lo menos,
la década de los años setenta, el furtivismo, es necesario primero definir en
profundidad el citado término.
Por lo tanto, respondamos a esta pregunta. ¿Qué
entendemos por furtivo?
El concepto de furtivo más extendido, es sin
duda el de aquella persona, cazador o pescador, que burlando la normativa y las
leyes que regulan tales actividades, emprende de forma ilegal o clandestina la
búsqueda de piezas. Gentes que por ánimo de lucro, o bien por la erótica de la captura (3),
se dedicaban al ejercicio de la caza, la pesca, la recogida de hongos, etc...
sin preocuparse lo más mínimo del daño que pudiera producir en la fauna o flora
del lugar. Estos furtivos reúnen las características del aprovechado, del
desalmado que no se preocupa por esquilmar los recursos de un biotopo o
ecosistema determinado. No es a este grupo (a pesar de que algún
individuo podría, sin duda, encajar en él. ¡Qué le vamos a hacer! siempre tiene
que haber alguna excepción) al que pertenecen mis informantes. Cuando en Campezo
se ha hablado de algunas conocidas familias de furtivos, de forma implícita se está aludiendo a otro tipo de
hombre, de cazador, de pescador, de recolector del bosque. Al emplear la
palabra furtivo para designar a los miembros de determinadas familias, los
habitantes de estos pueblos, de forma inconsciente, tienen in mente otra
acepción muy distinta. Es la que yo recuerdo desde niño.
Aquellos
furtivos, no encajan en absoluto con la primera definición. Es más, todo el trabajo
estaba encaminado a demostrar lo contrario: que estos hombres a los que se ha
conocido como furtivos, se dedicaron a esas actividades por necesidad de la
propia economía de la zona; no por placer, deporte o por la mencionada erótica de la captura.
¡Ay majico! Tú serías
mucho chitín entoavía, o igual no habías nacido. Pero...yo con catorce años ya
tenía el culo pelao de tanto guadañar, atar haces de mies, acarrear mantas de
paja, poner la pala pá coger la zolla durante la trilla o de pasar frío
buscando a alguna cabra en el monte. Todo pá otros, siempre pá otros. Total
¿sabes pá que? Pá nada...pá no tener más que unas alpargatas rotas. Y.… ¡hala ¡A
correr con ellas por la nieve en invierno!
Así
que me centré en este modelo, gracias a los testimonios de personas como Julián
Foronda, el del trabajador del bosque, que no solamente cazaba
o pescaba, sino que ejercía muchísimas más actividades, todas ellas
relacionadas con el aprovechamiento del bosque o del río. Hombres que lejos de
hacer daño a la naturaleza, la cuidaban, la protegían, sabiendo en todo momento
donde estaba el límite de su actividad.
Más
de una vez, echando un trago de la bota y aguantando la ventisca bajo una manta
entre los bojes...hasta los guardas nos lo decían. Si con vosotros da gusto ver
lo limpio que está el monte. Podáis, hacéis limpias para carbón o cisco... ¡Si
os tenía que dar dinero la
Diputación!¡Con lo que cuidáis vosotros el monte!

Hombres, en definitiva, a los que la pobre
economía de la zona, obligó a adentrarse en el bosque o en el rio en busca de
madera para hacer carbón, boj para los txirrikeros ( artesanos de la madera),
setas , trufas, arañones (4),
palomas, zorros, truchas, cangrejos, etc.. no por placer o deporte, no apliquemos
esquemas que son de nuestra acomodada sociedad actual, sino empujados por la
necesidad de supervivencia, en muchísimos casos por la simple necesidad de
comer en épocas ciertamente difíciles. Su
lugar de trabajo es el bosque, el río... lo consideran como algo suyo, como una
especie de propiedad natural. Lejos
de ser para ellos, un lugar que inspira miedo, habitado por seres monstruosos
como los que describía Paracelso, el bosque, el río, ocupan un lugar importante
en sus vidas y en su panteón, como si de una deidad se tratara.
Es
necesario, llegados a este punto, recordar cual era la situación de la zona de
Campezo hasta la década de los años setenta del pasado siglo. Pueblos
envejecidos, en el que gran parte de su población joven emigró hacia los
núcleos industriales. En muchos casos la superficie de terreno dedicado a la
agricultura en esta zona es muy pequeña, puesto que más de dos terceras partes
de su superficie la constituye bosque y monte bajo.
La agricultura de la zona, por lo tanto, era una
agricultura de mera subsistencia para la gran mayoría de los núcleos familiares
de la montaña. Serían muy pocos los labradores que se podían considerar fuertes, es decir aquellos cuyos
ingresos provenientes de la actividad agropecuaria les permitían vivir de forma
desahogada y para muchas familias, el único recurso era buscar el
aprovechamiento de ese gran terreno o espacio, salvaje e inhóspito en ocasiones
que es el bosque.
Pero no deseaba dejar solo en manos de la
economía mi explicación sobre el fenómeno de los trabajadores del bosque. Si antes ya he mencionado que la sociedad
de Campezo no consideraba delito la actividad del furtivo y el monte era tenido como una especie de propiedad natural, esto se debe a que es también un fenómeno eminentemente cultural.
Una cultura agraria que se adapta a las
condiciones marcadas por un determinado ecosistema, por una economía concreta.
Estaríamos recordando de esta forma la teoría más clásica de Maurice Godelier (5) La actividad del furtivismo era en
definitiva una trasgresión socialmente
aceptada, concepto en sintonía con el de Joseba Zulaika de libertad instintiva, que viene a decir
lo siguiente: lo que el derecho civil condena, el uso, las costumbres, la
cultura del pueblo disculpa y comprende. Así, los furtivos de Campezo, no eran malvados depredadores del bosque, que
buscaban el placer y la aventura burlando las leyes y a quienes las hacían
cumplir. Eran las duras condiciones de vida, marcadas por una agricultura de
mera subsistencia, las que les empujaron a buscar su sustento en los bosques y
ríos de la zona.
No mocete no. ¡Hay
que joderse! Nosotros no teníamos ni una huerta en donde cultivar algo. La
huerta nos la dejaba el cura. Si hubiéramos tenido perras... hasta rato íbamos
a ir al monte. ¡Ya!
¿Sabes pá que lo
hacíamos majico? Pá comer, que si no nos moríamos de hambre.
Pero hay otro aspecto reseñable, que yo
recuperaba en el libro. Y es que en ellos se desarrollaba una conciencia ecológica inconsciente. Los
hombres que desarrollaban su actividad en el bosque, mucho antes de que se
hablara de ecología, ya poseían una conciencia ecológica innata, que hacía que
cuidaran de las especies que ellos cobraban para evitar así su desaparición.
Sabían que ese equilibrio garantizaba su actividad en años posteriores.
Si veíamos que en aquella poza ya no quedaban
cangrejos, nos marchábamos a otra. Si en el perrechical ya habíamos cogido dos
docenas, siempre dejábamos alguno chiquitico, para que echara simiente pá otro
año.
Una actividad asociada, a caballo entre el
taller y el furtivismo, era la de los txirrikeros.
Éstos eran pequeños artesanos de la madera que, en sus talleres, instalados en
las cuadras o los bajos de la vivienda, sacaban adelante a sus familias no sin
esfuerzo. Tornos, botanas, gubias y hachuelas eran algunas de las sencillas
herramientas con las que trabajaban la madera, en especial la de boj; para
conseguir zoquetas, mangos de herramientas, cucharas, tenedores, piezas
torneadas para sillas, balcones y pasamanos, etc...Su vida era la madera, y su
obtención, cargando una caballería o un simple burro, arreando los cortes de boj, les exigía pasar
muchas horas en el bosque o que otras personas actuasen como proveedores de
madera y ahí también entraban en juego nuestros furtivos. La importancia de estos artesanos de la
madera, fundamentalmente en Santa Cruz de Campezo, fue notable. Gerardo López
de Gereñu cita en su libro sobre la montaña alavesa esta copla de comienzos de
siglo:
En
Marañón hacen ollas,
en
Genevilla, chiquillos,
en
Santa Cruz de Campezo,
cucharas
y molinillos.
Si tenemos en cuenta, que en aquellos años la
caza y la pesca eran muy abundantes, no es de extrañar que muchas personas
carentes de otros recursos, girasen su vista hacia el bosque y lo vieran como
algo generoso que les esperaba con sus tesoros escondidos en su interior. Si
citáramos las actividades que realizaban los llamados furtivos en el bosque o en
el río, obtendríamos una larga lista: Caza de perdices, codornices, paloma
torcaz, becadas, malvices (o simples pajarillos, utilizando cepos o una simple
carabina), jabalí, conejo, liebre y mitxarros
o lirones, ; animales que se cazaban con objeto de vender de su piel o porque eran remunerados como alimañas, así tasugo o tejón (con sus pelos se
elaboraban las brochas de afeitar y cepillos. Su carne, en ocasiones, era
guisada por los mozos de los pueblos, para su posterior merienda), raposo o zorro, lobos (en la década de
los sesenta ya no están documentados en esta zona), gineta, garduña, tiguere o gato cerval, paniquesilla o comadreja, nutrias y turones o hurones; pesca, (que ejercía fundamentalmente en el río
Ega, principalmente en la zona del desfiladero de Inta, lugar favorito del
cinematográfico furtivo del vecino pueblo de Zúñiga, Tasio) de truchas, barbos,
anguilas, loinas, chipas y cangrejos; obtención de carbón en carboneras,
apilando bien la leña y cubriéndola con céspedes. Cuando el tiro estaba bien
comprobado se le daba fuego. Cuando no había arbolado grande se hacía carbón
con ramas pequeñas de limpias, a este carbón tan pequeño se le llamaba cisco y
se empleaba fundamentalmente para braseros; obtención de boj. Este árbol de
pequeño tamaño que normalmente no pasa de ser un arbusto grande, posee una
madera muy dura y apreciada. Se cortaba para los talleres de los chirriqueros. De él se obtenía la madera
para los txistus que se hacían en talleres de Vizcaya y Guipúzcoa; también, por
supuesto, los artesanos de Campezo obtenían de él las zoquetas para segar la mies, mangos, cucharas, tenedores, etc;
recolección de hongos y setas. La más apreciada era el boletus edulis (hongo negro) por la que se pagaban elevadas
cantidades sobre todo para proveedores de Vizcaya o Guipúzcoa. El perrechico de
primavera estaba también cotizado en vísperas de San Prudencio. Pardillas
(citoclybe nebularis), plateras (citoclybe geotropa), pie azul (lepista nuda),
etc. eran también solicitadas; Recolección de arañones. Su recolección comienza a ser rentable, cuando se
generaliza el pacharán como bebida habitual en los establecimientos hosteleros.
Mediados los años setenta. Con anterioridad su consumo se ceñía al ámbito
doméstico y con un carácter casi medicinal; recolección de bellotas. Durante
muchos años las bellotas, preferentemente de encina, se recolectaban por sacos.
Luego se vendían a granjas de engorde de porcino; recolección de trufas. Este
carísimo hongo subterráneo se buscaba por medio de un perro de fino olfato
(eran preferidos los perros pastores o los que eran mezcla de ellos) entre los
robles, encinas, y ginebros (enebro).
En otros lugares, como el valle de Arana y las Amescuas navarras esta labor
corría a cargo de cerdos entrenados al efecto. La recolección se hacía en el
pueblo, pero la venta se efectuaba a compradores casi siempre de la provincia
de Huesca o catalanes, que a su vez se encargaban de venderlas en Francia;
confección de liga. El proceso de elaboración de la liga era muy laborioso. En
primavera o verano (cuando el árbol está sudando), se arranca la corteza de
acebo (también a veces el muérdago se utilizaba en su elaboración). Después era
necesario sumergirla cuarenta días en agua estancada que no esté muy fría. Pasados
estos días se rayaba la corteza y la sustancia resultante se amasaba durante
varios minutos todos los días. Esta operación se realizaba en un chorro de agua
corriente con objeto de ir limpiando las impurezas. Debía hacerse siempre
cuando soplaba viento norte, de lo contrario la masa de liga se corrompía. De
esta forma, en una semana, la liga estaba preparada para su venta; corte de
espliego. Esta planta aromática se da solamente en las zonas de solana; por lo
que nuestros furtivos debían de pasar al otro lado de la sierra de Codés. En
este lado navarro, orientado al sur, se daba en abundancia el espliego, que
cortado y atado en haces, se enviaba a Barcelona, a determinadas fábricas de
colonias. Tomillo, manzanilla y la flor del espino albar, eran recogidas
también para herboristería, en concreto para curar los catarros.

Muchas de las presas obtenidas de esas actividades
finalizaban en la cocina. Precisamente ese es el objetivo que desea recuperar
Edorta Lamo. ARREA! Quiere ser un nuevo
concepto gastronómico, a desarrollar en pleno corazón de la Montaña Alavesa y que supone la
vuelta a las raíces de nuestros abuelos, sus raíces más crudas, duras y
salvajes. Raíces que tomará como referencia para practicar una gastronomía de
estilo propio fuertemente local y
autóctona que invocará personalidad, cultura y costumbres locales. Así,
en ARREA! se sumarán varios espacios (taberna, cuadra y comedor) donde
se ofrecerán diferentes propuestas gastronómicas en
cuanto a formatos (pikoteos, raciones, menú diario, carta y menú gastronómico
ARREA!). Por lo que abarcará diferentes necesidades gastronómicas
tanto para el montañero, el cazador o el transeúnte de la zona como para el
gourmet, el curioso o el turista de la Montaña. Dice el propio Edorta Lamo que en su local el furtivismo,
la artesanía, el culto a la tierra, el hambre, la montaña, la muga… serán
componentes básicos a la hora de practicar y divulgar una gastronomía propia.

Goseak jota
mendirako bidean,
orduak eta orduak
bertan zain...
pagadian.
Pobreziak bultzatuta
ibaiko zidorrean,
egunak eta egunak
izkutaturik...
ega uhertzetan.
Eskopeta, kainabera,
perretxikoak sartzeko saskia
aizkora edota eskuak,
dena baliogarria...
gosea kendu beharrean
Kodes mendizerra
lekuko haiz ixilean.
“La Sierra de Codés ha sido su testigo durante
años. Escondidos en el hayedo, entre el boj, a la orilla del río, empujados por
el hambre...ahí han estado durante siglos. Junto a ellos una escopeta, una
caña, una cesta...” (BertSo de Jesús Prieto Mendaza)
Texto: JESUS PRIETO MENDAZA
Fotografías: Arrea Jatetxea, Julián Foronda y Gastroeconomy.
(1) Pilanko. Así se denominaba en Campezo al pilón de agua que servía para abrevar
el ganado, para regar huertas o para lavar la colada en las casas.